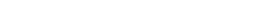“Futuros rurales y energías renovables en Chile”, fue la charla que inauguró el año académico 2025, del Doctorado de Ciencias Sociales en Estudios Territoriales, de la Universidad de Los Lagos, que entre los puntos principales buscó generar una invitación a pensar en temas de investigación para los estudiantes del postgrado.
En este contexto, la expositora fue la Dra. Beatriz Bustos Gallardo, Administradora Pública, Magíster en Antropología y Desarrollo en la Universidad de Chile y Magíster en Administración Pública en la Universidad de Syracuce en Nueva York, profesora asociada en el Departamento de Geografía de la facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Dra. en Geografía de la Universidad de Syracuce en Nueva York. Con una trayectoria de 15 años en la Universidad de Chile
La investigadora comentó que su charla tuvo por objetivo generar una invitación a pensar en temas de investigación que desde los estudios territoriales se deberían abordar para comprender el fenómeno de la expansión de las industrias de energías renovables sobre el territorio rural.
“Abrir a la reflexión qué tipos de preguntas nos invita a hacer las transformaciones territoriales que se están generando por estas industrias renovables”, afirmó.
Invitada por el director del Doctorado en Ciencias Sociales, Dr. Álvaro Román, con quien trabajó en un proyecto FONDECYT terminado recientemente, sobre ciudadanías rurales y ambos han escrito sobre la industria salmonera en la región de Los Lagos.
En la inauguración del doctorado, presentó “Futuros rurales y energías renovables en Chile”, en que explicó que la mayoría de las personas que viven en zonas rurales, se ven afectadas o han visto en su vida cotidiana, la instalación de paneles solares en sus zonas.
Según la Dra. Bustos, los paneles solares implican una oportunidad porque traen electricidad a zonas de difícil acceso a ellas, pero también en zonas más al norte de la región de Lagos se están “empezando a producir granjas solares-grandes expansiones de tierra con cantidad de paneles- y esta energía que se produce, no es para el consumo individual de familias sino para alimentar el sistema interconectado central e incluso en algunos lugares para vender energía a otros países”, sostuvo.
La académica de la Universidad de Chile, indicó que a las personas, en la vida cotidiana, las energías renovables las afecta como una posibilidad para mejorar su calidad de vida, “pero también a otras las afecta porque empiezan a transformar los paisajes y uno no ve campos, ni agricultura, sino solo paneles, lo que trae cambios como temperaturas locales, se deja de producir agricultura, llegan nuevos habitantes, una serie de transformaciones que las personas están viviendo”, precisó.
La invitación y el llamado que realiza la investigadora es que a las Ciencias Sociales “las consideren y analicen para proponer mejores caminos para la planificación territorial o para la convivencia.
Las energías renovables pasan por declaraciones de impacto ambiental no por estudios de impacto ambiental, por lo tanto, no tienen la obligación de tener procesos de participación ciudadana y efectivamente hay una especie de ambigüedad, dudas sobre qué es lo que va a pasar”, aclaró.
La investigadora comentó que las comunidades locales han recibido las energías renovables y las han acogido con el beneficio de la duda. “El tamaño de los proyectos, puede generar tensión con las comunidades locales”, argumentó.
Las energías renovables, agregó, responden a una política del Estado de Chile, para contribuir a los objetivos de descarbonización y de transición energética, “por tanto, son una solución a un problema que es importante y que tiene que ver con la crisis climática, pero como en todo, siempre hay que entender las consecuencias de las soluciones propuestas y preguntarse, qué problemas están solucionando y qué problemas están creando”, concluyó la Dra. Beatriz Bustos Gallardo.
Doctorado
Álvaro Román, profesor asociado al Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Políticas Públicas, CEDER y director del Doctorado de Ciencias Sociales en Estudios Territoriales, fue el encargado de dar la bienvenida a la ceremonia de inauguración del año Académico 2025 del doctorado.
El investigador, relató la historia del doctorado, indicando que cumplió 10 años de trayectoria (2024), y con la inauguración del año académico 2025, se inicia un nuevo año de actividades académicas.
En estos momentos se trabajan dos cohortes, la que inició el 2022 y la del 2024, esta última todavía tiene clases, previo a comenzar su proceso formal de tesis.
El director del doctorado, comentó que la inauguración de un año académico es crear una reflexión que surja de los temas que se deriven de los programas contenidos en los cursos, es decir, una invitación a discutir y reflexionar sobre materias que son propios del programa.
En esta ocasión, la invitada fue la investigadora, Beatriz Bustos, del Departamento de Historia y Geografía de la Universidad de Chile, con una vasta trayectoria en estudios rurales, estudios territoriales y, en estos momentos, “ella está haciendo una agenda de investigación, en mi opinión, muy provocativa para pensar territorios rurales en particular”, destacó.
Según el investigador, hay varios programas de ciencias sociales y de estudios territoriales en Chile, que probablemente tienen esa mirada que busca un sentido y reflexión más profunda.
“Pero la característica de este programa, de nuestro doctorado, es ofrecer una mirada de los estudios territoriales a través de tres ejes: la gobernanza regional, de las sociedades regionales, por lo tanto, una arista más bien de política institucional. Una línea sobre identidad, que analiza discursos y narrativas locales, para entender qué ocurre en el territorio, y una línea que se denomina, territorio, economía y medio ambiente que articula, sobre todo distribución de recursos”, precisó.
El Dr. Román, explicó que los ejes son propios del programa, es un sello distintivo que ha sido reconocido en distintas instancias, como por ejemplo, en los dos últimos procesos de acreditación.
El Doctorado de Ciencias Sociales en Estudios Territoriales, es un programa acreditado por 5 años, lo que constituye un estándar de nivel superior. Su objetivo es ofrecer una mirada explícita del territorio desde las tres líneas que se integran además al proceso formativo.
“Tenemos, además, una malla del programa que intenciona que cada estudiante pase por todas ellas, que las conozca, que logre permear su propia idea de investigación con lo que los cursos ofrecen”, aseveró.
¿Por qué un doctorado?
El Dr. Álvaro Román, señala que, normalmente un doctorado es un paso necesario en la formación de la carrera de investigación, “por lo tanto, quien quiera cursar este programa es alguien que tiene la intención de investigar, generalmente a través de las universidades, pero también puede ser desde una institución pública, consultoras, entre otras. La idea es formar una persona con altas competencias y autonomía en el trabajo investigativo”, afirmó.
Respecto a los estudiantes, indicó el sociólogo, provienen de distintas partes del país, incluyendo Santiago y Concepción. “Tenemos una localía que nos sitúa en una posición que puede ser muy atractiva, somos el doctorado en Ciencias Sociales más austral de Chile, no hay otro programa de doctorado al sur de Osorno”, aseguró.
Este énfasis en los estudios territoriales lleva a una reflexión constante sobre el contexto, por lo tanto no es un programa sobre la región de Los Lagos, es un programa sobre el concepto de territorio.
Esencia
La idea es justamente, comentó el Dr. Román, generar reflexiones, debatir “sobre cuestiones ontológicas, por ejemplo, qué es el territorio, pero también sobre cuestiones epistemológicas, qué importa el territorio para comprender algún fenómeno social”, indicó.
El doctorado, como todo programa de este nivel tiene un formato presencial y de jornada completa, entonces, “una primera precaución es recordar que hacer un doctorado es altamente demandante, es difícil, requiere mucho esfuerzo, sin embargo, es una formación que permite conocer el estado del arte sobre los estudios territoriales y sobre todo, aplicar esas reflexiones a los propios proyectos de investigación, a los propios temas de interés”, argumentó.
Dedicación exclusiva
El programa tiene una malla que durante el primer año tiene 4 cursos y en el segundo año, 4 cursos el primer semestre y 3 cursos el segundo semestre, lo que significa que las clases son de lunes a jueves o de martes a viernes en jornada de la mañana de 9:00 a 13:00 horas.
Los otros periodos se destinan al trabajo autónomo. El estudio implica mucha lectura, generar ensayos, participar en actividades extracurriculares como la inauguración del año académico.
Es un programa de dedicación exclusiva y jornada completa, lo que al mismo tiempo da las posibilidades de becas. La Universidad de Los Lagos ofrece becas internas que permiten el pago de la mensualidad del programa y la mantención.
Y existe el acceso a la beca de doctorado ANID, “nuestro programa en particular ha sido bien evaluado, actualmente el 80 por ciento de nuestros estudiantes tiene la beca ANID, lo que constituye un alto porcentaje”, puntualizó.
A su vez, el programa tiene como criterio excluyente de postulación, poseer un magíster. Se valoran las publicaciones que ha tenido el postulante, la participación en proyectos, ayudantías, son positivamente evaluadas.
Propuesta
Lo más relevante, según el director del Doctorado en Estudios Territoriales, es la presentación de una propuesta de investigación.
En el formulario de admisión que se abrirá próximamente, se encuentra el formato con el cual él o la postulante deben presentar una idea, “muy bien trabajada, que cuente con una discusión bibliográfica importante, con un problema de investigación imaginado, creativo. Posteriormente se evalúan los antecedentes, luego una entrevista en que la comisión verifica la coherencia entre la propuesta descrita en el proyecto y que la presentación de la persona entrevistada corresponda a la misma”, concluyó el Dr. Álvaro Román, director del Doctorado en Ciencias Sociales en Estudios Territoriales.
Estudiantes
Lorena Paredes, estudiante de segundo año del Doctorado de Ciencias Sociales en Estudios Territoriales, enfermera, Magíster en Enfermería y Magíster en Educación en Formación Universitaria, estuvo presente en la jornada y la presentación de
“Futuros rurales y energías renovables en Chile”, charla que le pareció muy interesante, desde la mirada del desarrollo y el progreso que inicialmente “todos consideramos y ante lo cual, la expositora basó su exposición en los proyectos energéticos y todo el provecho que provocan en distintas regiones del país”, precisó.
Pero a su vez, agregó “tiene sus impactos no tan positivos, dentro de los territorios y, que a veces, son invisibles. Se han desterritorializado muchos espacios, las personas han emigrado a hacia las ciudades dejando los territorios rurales en abandono y esto, muchas veces, no se ve, y desde la pregunta que planteé, en función del tema que estoy trabajando como investigación, hábitos de vida saludables y promoción de la salud infantil, desde territorios rurales, trabajándolo en Chiloé y San Juan de la Costa”, apuntó.
En este punto, la académica indicó que realizó la articulación con la presentación de la Dra. Beatriz Bustos Gallardo, “porque el desarrollo, el aprovechamiento de las energías para el progreso del país, transmite también, muchas veces, elementos negativos que no se visibilizan, al igual que en la alimentación, en función del desarrollo de las nuevas industrias de salmones que ha configurado todo un espacio de cambios de vida, de empleos, de alimentación de las personas que se han traspasado las tradiciones al consumo de los ultraprocesados, y esto ha aumentado la obesidad y las enfermedades cardiovasculares en los niños y familias”, aseveró.
“Y ahora está el rescate de los saberes tradicionales y el autocuidado en función de esto, esta es la articulación de lo que planteaba la expositora y de mi investigación”, afirmó.
Doctorado
Consultada por su experiencia como estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales en Estudios Territoriales, la investigadora lo describe como un espacio de trabajo “intenso desde primer año”, un postgrado sustentado con 5 años de acreditación.
“Con una malla curricular amplia y profunda, con miradas integrales de las ciencias sociales, desde la gobernanza, la identidad de los territorios, las distintas metodologías en que se observa, bajo distintos ángulos de exploración intelectual, el estudio de las personas, individuos, poblaciones”, puntualizó.
La enfermera continuó su análisis y señaló que cursar el doctorado, le entregó, desde el primer año, bases teóricas “muy sólidas, y ha permitido articular con las distintas ideas de investigación que hemos trabajado desde el primer semestre. Y todas estas asignaturas que hemos desarrollado durante todo el segundo año también han contribuido a nuestra agenda investigativa”, destacó.
Aporte
La también Magíster, profundizó que el estudio del doctorado, se constituye en un real aporte de las Ciencias Sociales para los distintos espacios en los que se desarrollan y seguirán desarrollando como estudiantes.
La invitación, explicó, es a las personas de distintas disciplinas para que se incorporen al Doctorado de Ciencias Sociales en Estudios Territoriales, porque “ofrece miradas distintas de entender los problemas, análisis profundos para poder comprender lo que pasa con las personas y, en este caso, con los problemas de salud”, afirmó.
En tal sentido, según la investigadora, el estudio de postgrado, presenta miradas desde la sociología, antropología, filosofía, bases sólidas y epistemológicas para entender los problemas que ocurren, “los problemas que están en una disciplina, que se trabajan disciplinariamente, porque en salud, los problemas son multicausales, necesitan de otras ciencias, las ciencias médicas no pueden resolverlos solas”, sostuvo.
Por tal motivo, agregó, existe un movimiento en la “epidemiología crítica en salud, también mirando hacia el exterior, buscando otros saberes, para poder ir entendiendo estos problemas que son tan diversos y que solos, no podemos trabajar”, señaló.
La académica resalta la importancia de salir de “nuestro metro cuadrado disciplinar, tocar la puerta de otros departamentos de nuestra universidad- tener conversaciones más cercanas, conciliadoras y buscar abordar las problemáticas con otras personas, desde la psicología, antropología, de tantos saberes que tiene la universidad y que no lo estamos aprovechando según mi análisis”, argumentó.
Finalmente, Lorena Paredes comentó que cursar un doctorado otorga una apertura, “desde la humildad y se debe ser honesto y decir, no sabemos todo y nos falta mucho por saber. Desde la humildad, empatía para poder entender a las personas, sus territorios y trabajar más allá de la disciplina que estudiamos y si complementarnos con otros saberes”, concluyó la investigadora y estudiante del Doctorado de Ciencias Sociales en Estudios Territoriales, Lorena Paredes.
Valentina Ulloa, es psicóloga, Magíster en Investigación Social, con diplomados en formulación de proyectos públicos y, estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales en Estudios Territoriales de la ULagos. Su tesis se refiere a la Violencia contra mujeres y los procesos de resistencia en comunidades rurales.
Respecto al doctorado, la investigadora señaló que tiene una evaluación positiva, en varios aspectos, desde el formato de clases, los dos primeros años y la realización de la tesis en los años subsiguientes.
“Ha sido muy provechoso, sobre todo al venir de áreas distintas a las ciencias sociales o relacionadas pero no cien por ciento. Ha servido mucho para nivelar, aprender y profundizar también, en diversos contenidos en ciencias sociales y humanas con los que no contábamos y era necesario actualizar”, precisó.
Siguiendo su análisis en términos de contenidos, la psicóloga que les ha permitido “pensar nuestras tesis desde marcos teóricos, clásicos y nuevos, para ir articulándolos desde los aprendizajes que recibimos e introducirnos posteriormente en la tesis, en segundo, tercer año”, puntualizó.
Para ella el formato del aprendizaje ha sido amigable, “una muy buena experiencia en términos humanos, en la relación con los docentes, los compañeros, se ha formado una colaboración con dinámicas horizontales.
También nos motivan constantemente a la posibilidad de salir al extranjero, publicar, salir a terreno y aplicar lo que estamos aprendiendo”, destacó.
Exposición
La charla de la Dra. Beatriz Bustos, le pareció muy pertinente, debido a la vinculación con su tema de investigación, la violencia contra mujeres en espacios rurales. “Hace tiempo se viene pensando con marcos teóricos que dejan de lado esta visión homogénea de la ruralidad y se abren o nuevas ruralidades o ruralidades híbridas. Esto viene a situar estos marcos teóricos en espacios locales chilenos, en el sur y en la zona central y complementan los estudios de los impactos de la industria extractivista en los territorios rurales y la amplió a la energía renovable. Cómo esas dinámicas están transformando las ruralidades”, argumentó.
Y continuando el vínculo con su tema de investigación, la estudiante del doctorado, confirma la importancia de cómo las dinámicas globales, fricciones globales, el neoliberalismo, afectan de lo global a lo local.
“Y lo local afecta las dinámicas de cómo me relaciono en la comunidad, hasta los alimentos que consumimos. Y en mi tema será observar cómo se afectan las relaciones entre las personas, ya sea dentro de las familias o fuera de estas y, a su vez, cómo puede afectar las dinámicas de resistencia a la violencia a través de esta mirada de panorámica global en la ruralidad”, concluyó.
Publicado por: Marcelo Morales Mena